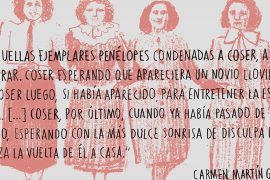Hay un cierto dolor residente en la imposibilidad lectora derivada de un malestar puramente humano que es síntoma inequívoco de seguir con vida. Muchas son las ocasiones en las que las páginas no se suceden, los párrafos y líneas se repliegan sobre sí mismas. No se trata de una dificultad en la comprensión de unas secuencias de palabras determinadas, sino más bien del fracaso en el momento de la extracción del jugo a una idea planteada que se aleja de la experiencia reciente de aquel que lee. La lectura es irremediablemente vivencial. El texto necesita al cuerpo; guarda estrechos lazos y puntos de unión con el cuerpo. Y el cuerpo puede y suele sentirse cansado a causa de un infatigable esfuerzo, pero también puede estar reposado y resentirse presa de un terrible dolor pese a gozar de una salud virtuosa.
Si el cuerpo se resiente, si el dolor apresa nuestra atención, solo habrá un fruto maduro que recoger del texto: más tormento. No se puede pretender encontrar la llave que abra la cerradura en un texto que se afronta desde el dolor. Si uno se encuentra impregnado de angustia, por más que el texto contenga una verdad esclarecedora -o al menos una parte muy pequeña de ella-, paseará una y otra vez por delante de ella sin percatarse de su presencia. Por el contrario, cada detalle, por pequeño que sea, que estimule su dolor, se presentará en forma de reflexión sustancial. El texto, en suma, exige predisposición. El cuerpo debe encontrarse dispuesto y preparado para el acercamiento. Ahora bien, no se trata de una mera cuestión de entendimiento, de madurez de ideas, sino más bien de un aspecto somático de la experiencia lectora. No quiero decir, ni mucho menos, que haya que sentir una felicidad plena para afrontar el reto que supone penetrar un texto. Digo, en cambio, que la agitación, el dolor o la fatiga actúan como barreras que dificultan el entendimiento y redireccionan la atención hacia puntos determinados del texto que no guardan necesariamente claves de interpretación útiles.
Pongamos por caso la lectura de Dostoievski durante una época intensa de trabajo manual donde apenas restan un par de horas mañaneras al día para tomar el libro. Los hermanos Karamázov es una obra monumental que va dejando pequeñas joyas de auténtico valor casi en cada página. Con todo, si uno está puesto de canto contra el texto -que no contra el ruso- porque un terrible dolor o una cruel fatiga está castigando su cuerpo, no entenderá, por ejemplo, el conocido pasaje de El gran inquisidor como lo que es, el análisis de la libertad como revelación del principio divino en el hombre, sino que aprovechará su contenido para amortiguar el impacto de su contrariedad a través de una interpretación fallida que, aunque no falsa, se presenta en extremo condicionada por el interés y las necesidades individuales de un cuerpo que busca sosiego -no verdad- en el propio texto:
“un viejo pecador del siglo XVIII afirmó que, si no hubiera Dios, habría que inventarlo: s’il n’existait pas Dieu il faudrait l’inventer. Y, efectivamente, el hombre ha inventado a Dios. Y lo extraño, lo asombroso, no es que Dios exista realmente; lo asombroso es que semejante idea, la idea de un Dios imprescindible, haya podido metérsele en la cabeza a un animal tan salvaje y maligno como el hombre: hasta tal punto es sagrada, hasta tal punto es conmovedora, hasta tal punto es sabia y hasta tal punto hace honor al hombre. En lo que a mí respecta, hace ya tiempo que decidí no pensar en si el hombre ha creado a Dios o Dios al hombre”.