La Generación del 27 aglutina a una hornada de poetas españoles de siglo XX, de entre los que destacan Federico García Lorca, Rafael Alberti y Dámaso Alonso. El número hace referencia a 1927, año alrededor del que empezaron a repercutir culturalmente. Denominar a este grupo de escritores como “generación” ha sido discutido, al no cumplir todos los criterios que el filólogo alemán Julius Petersen impuso a este concepto, basados en la coetaneidad, el espacio geográfico y la tipología humana. Hacer lo propio con otro grupo que presenta este número, El Club 27, directamente no se contempla. Los nexos de unión entre sus integrantes distan de los aplicados por Petersen, pero presentan una conexión inversa con el citado de los poetas españoles. Ambos se desarrollan en torno al mismo dígito, pero, mientras en el primer caso representa la casilla de inicio de la carrera mediática, en el segundo es la final. Integrado por artistas del mundo de la música, El Club 27 es la representación de un modo de vida marcado por el talento, la fama y los excesos. Una vida rápida que se vive intensamente y acaba pronto. A los 27 años, concretamente.
El misticismo inherente a la mitomanía del final trágico envuelve las vidas de referentes culturales como Janis Joplin, Jim Morrison, Jimi Hendrix o Kurt Cobain. Una lista negra a la que se sumó hace cuatro años la solista Amy Winehouse, otro talento más que se fue mucho antes de que su estela musical se hubiera consumido.

Rondando el cuarto aniversario de su muerte, 23 de julio de 2011, se estrena mundialmente Amy (la chica detrás del nombre) (Amy, Asif Kapadia, 2015), un documental que pretende mostrar a la persona que habitaba el interior de la diva del soul. Sabiendo de antemano el fatídico desenlace, Kapadia decide narrar la historia en orden cronológico, guardándose lo más potente para el desolador clímax final. A modo de película de Scorsese sobre mafiosos, el documental muestra el ascenso y caída de la estrella londinense, para la que esta obra podría ser su redención final. Esta división se hace patente en el film, cuya primera parte trata los inicios musicales de la todavía adolescente Amy y su fulgurante ascensión al estrellato, a la vez que deja entrever su ya caótica vida personal, que se convierte en el núcleo de la segunda parte. Los excesos en general y las drogas en particular ocupan la mayor parte del metraje en esta segunda etapa del documental, que relega lo musical a casi anecdóticos momentos, que sirven para acrecentar la decadencia de la artista que se pretende mostrar.
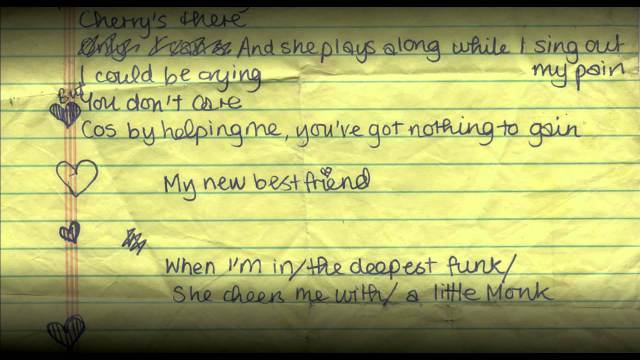
Amy Winehouse es una artista del siglo XXI, en cuyos inicios se empieza a gestar lo que actualmente es una auténtica obsesión por registrarlo todo en imágenes. Gracias a esta sociedad, el director prácticamente no tiene que rodar un solo plano para su película. Todo lo que necesita, todas las vivencias de su protagonista, ya ha sido previamente grabadas, por lo que su obra se compone basicamente de imágenes de archivo. Ya sean amateurs o profesionales, registran cada etapa de la vida de Winehouse.
Esa realidad vivida a través de la tecnología, esas conversaciones que se guardan en un teléfono móvil mientras tienen lugar, como si sólo así fueran reales, son un anticipo del tema central de Videofilia (y otros síndromes virales) (Juan Daniel F. Molero, 2014), cinta ganadora del festival de Rotterdam y del premio del jurado de la última edición del Atlántida Film Fest. La imagen y su mediatización, que crecía a la vez que lo hacía la carrera musical de Amy, acabó estallándole en la cara cuando se convirtió en incontrolable, en un país caracterizado por el sensacionalismo de cierto espectro de su prensa.

El montaje pasa a ser el núcleo de la elaboración de esta película, que se fundamenta en ordenar todo el material disponibe y decidir qué contar y cómo hacerlo. De ello se encarga Chris King, que ya trabajó con Kapadia en Senna (2010), y cuyo trabajo más recordado es Exit through the gift shop (2010), un proyecto que inicialmente pretendía ser un documental sobre la obra del grafitero Banksy –director del mismo– pero que, a medida que avanza, se ve obligado a centrar su atención sobre un personaje mucho más interesante y desconcertante: Thierry Guetta, un francés afincado en Los Ángeles que comparte esas obsesiones videofílicas mencionadas y las lleva al extremo de vivir literalmente con una cámara de vídeo en la mano.
La obsesión por la imagen y su poder mediático vuelve a ser la herramienta de trabajo de este montador. En colaboración con el propio director, decide aprovechar no sólo la ingente cantidad de material gráfico referente a la artista, sino la manera de tratarlo. Una decisión un tanto controvertida, seguramente difícil de tomar, pero de la que se extraen conclusiones preocupantes.

Y es que, si bien no se puede entender la vida de Amy Winehouse sin su relación con las drogas de abuso, también es cierto que en esta obra acaban siendo el tema principal. Y esto, teniendo a una de las voces más prometedoras de los últimos años, da que pensar. Como ya se ha comentado, la primera parte habla de música, pero la segunda se centra en el consumo de drogas. La música desaparece y sólo vuelve para acrecentar la sensación de decadencia. Secuencias de excesos, declaraciones de la propia artista y fotografías privadas de las consecuencias de esta conducta van acrecentando la sensación general de desolación frente a un desenlace que conocemos.
Es cierto que las drogas acabaron con su carrera, es probable que las influencias más cercanas no hayan sido precisamente positivas, pero la sensación final de este documental es la misma que la de esos instantes de fogonazos de flash y estallidos de obturador por parte de la prensa amarillista: una espera morbosa para capturar la decadencia creciente en una artista a la que se pretende encumbrar. Una lenta vampirización que aprovecha lo impactante de las imágenes para llegar al público, al que hace partícipe, pues, sabedor del cruento desenlace, se muestra a la expectativa de descubrir cuál será la gota que colmará los vasos sanguíneos de la cantante.

Aun así, el material manejado se mueve continuamente sobre la delgada línea roja que separa la documentación cercana del morbo malsano. Se podría entender la duda frente a la honestidad del realizador, que, en su indulgente retrato de la cantante, podría pasar por fan incondicional carente de objetividad. Pero es el manejo de ciertos momentos clave el que termina de sentenciar a la obra. El retrato que hace de dos secundarios fundamentales como son el padre y el marido de Amy funciona como declaración de intenciones acerca de cuál acaba siendo el verdadero enfoque del relato. Con el peso que ambos tuvieron en la vida de la solista, llama la atención las imágenes y declaraciones en off que se insertan –lo que se decide mostrar–, y especialmente cuándo deciden insertarse –cómo se decide mostrarlo–. Reiterando la sospecha de que difícilmente habrán sido buenas influencias, lo que resulta innegable es el tratamiento sesgado, plano y manipulador con el que se introduce a modo de cuentagotas cada una de sus intervenciones, siempre incrementando la sensación de rechazo frente a ellos y de pena frente a la protagonista del film.
Una protagonista tan interesante en su talento como en su autodestrucción, y en ese vínculo que se establece entre ambos conceptos y que parece imprescindible para que ambos se desarrollen. Un retrato cercano, sin duda apetecible e incluso hasta bien intencionado, pero que finalmente se aprovecha de su víctima casi tanto como los “malos” del relato.

Puedes ver Amy en Filmin por 3,95€.
Fotos: Filmadrid / AmyFilm




