Cuando el recorrido de muchas de las manifestaciones convocadas desde el estallido de la crisis topa con una sucursal bancaria, los participantes señalan ésta al grito de “¡Culpable!”. Con algo más de glamour, la industria estadounidense del espectáculo también ha elaborado su propio veredicto sobre quién originó la debacle. Películas en cartelera como El lobo de Wall Street (Martin Scorsese, 2013) y Blue Jasmine (Woody Allen, 2013) eligen ahora también a sus propios imputados en esta causa abierta: los que especularon y los que miraron hacia otro lado.
No es la primera vez que la cartelera se interesa por el lado oscuro de las finanzas: el documental Inside Job (Charles Ferguson, 2010) obtuvo excelentes resultados de crítica y taquilla. Oliver Stone se atrevió con Wall Street (1987) y con su reciente secuela, Wall Street: el dinero nunca duerme (2010), protagonizada también por Michael Douglas. Fuera de Wall Street hay aún más ejemplos: Glengarry Glen Ross (James Foley, 1992), por ejemplo, retrataba la competitividad despiadada del mundo de las ventas inmobiliarias, con un reparto que incluía a Kevin Spacey y Al Pacino.

Sin embargo, éste parece un momento de ¿feliz? coincidencia entre el estupor popular y una cartelera, la estadounidense, que, aunque no carece de conciencia socioeconómica, tampoco abusa de ella. Ahora, en cambio, se hace preguntas. Mientras Woody Allen se olvida por 98 minutos en Blue Jasmine de los líos sentimentales de la burguesía neoyorquina para retratar, no sin poca retranca, las “dificultades” de una mujer que lo ha tenido todo y ahora debe acostumbrarse solo a lo necesario, El lobo de Wall Street recoge las dopadas hazañas de Jordan Belfort, un bróker corrupto real que, pese a haber terminado en la cárcel y declararse arrepentido (no así en el filme), continúa siendo referencia de la línea de negocio de la City londinense. Cate Blanchett y Leonardo Di Caprio están nominados a un Oscar por sus respectivos trabajos en la piel del ladrón y de la cómplice.
El lobo arrepentido
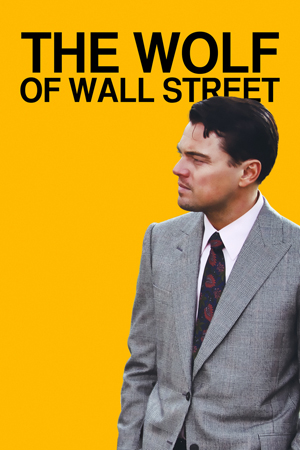 Cuando el jovencísimo Jordan Belfort, al que Leonardo Di Caprio da vida en la última de Scorsese, aterriza en Wall Street, lo primero que le enseña su jefe (Matthew McConaughey) es que solo podrá sobrevivir en ese mundo a base de cocaína. De mucha cocaína. Como ya hiciera Aldous Huxley con el soma en Un mundo feliz, Scorsese convierte a esta sustancia en la droga oficial de un Wall Street en permanente estado de after hours; en el símbolo, casi, de una época de violenta euforia: si los hippies fumaban cannabis y tomaban LSD, los yuppies esnifan rayas.
Cuando el jovencísimo Jordan Belfort, al que Leonardo Di Caprio da vida en la última de Scorsese, aterriza en Wall Street, lo primero que le enseña su jefe (Matthew McConaughey) es que solo podrá sobrevivir en ese mundo a base de cocaína. De mucha cocaína. Como ya hiciera Aldous Huxley con el soma en Un mundo feliz, Scorsese convierte a esta sustancia en la droga oficial de un Wall Street en permanente estado de after hours; en el símbolo, casi, de una época de violenta euforia: si los hippies fumaban cannabis y tomaban LSD, los yuppies esnifan rayas.
No hay crítica de El lobo en la que no se mencionen las montañas de cocaína; puede que, a pesar de que lo de la farlopa y Wall Street es un secreto a voces desde hace tiempo, tal cantidad de droga en una película protagonizada por tipos de traje y corbata ha pillado a muchos por sorpresa. Pero, en realidad, el dedo acusador de Scorsese no señala a la coca, sino mucho más allá; al desmedido apetito, estimulado por ésta, de Belfort y sus compañeros: más dinero, más coches, más fiestas, más prostitutas de lujo, más estafas. Oscar Wilde dijo que en este mundo solo hay dos tragedias: una es no obtener lo que se quiere, la otra es obtenerlo. Y la segunda, aseguraba el británico, es la peor.
El lobo de Wall Street es una alegoría de cierto Occidente que pensó, con perdón de la expresión, que podía petarlo siempre. Y, tras las agotadoras casi tres horas de película, cualquier espectador debería salir con la, al menos, ligera, sensación de que no es humana ni económicamente posible petarlo a todas horas. Sin embargo, a no todo el mundo le ha quedado claro: hace pocos días, El País se hacía eco del entusiasmo con el que el distrito financiero de Londres había acogido El lobo de Wall Street, hasta el punto de que, en muchas empresas, se han organizado proyecciones a las que los empleados acudieron disfrazados de ejecutivos de los noventa. El Belfort de carne y hueso, por su parte, ha pedido al público que “no glamurice su pasado”.
La esposa que no entendía de negocios
 Se dice, y con razón, que la Jasmine del último filme de Woody Allen (interpretada por Cate Blanchett) se inspira con muy poco disimulo en Ruth Madoff, esposa de Bernard Madoff, presidente de la firma de inversión que llevaba su nombre y autor del mayor fraude jamás llevado a cabo por una sola persona. Tanto Ruth como Jasmine son mujeres de orígenes modestos que, pese a no batir récords de ostentación, sí se escondieron de la realidad, como dice la periodista Juana Libedinsky en la edición española de Vanity Fair, “en el suave cachemir que las envolvía”. Ambas vieron cómo sus propias familias sucumbían, estafadas, a manos de sus maridos. Ambas se refugiaron en sus hermanas, de estatus más humildes, cuando la fiscalía cerró todos los grifos que, hasta entonces, les aportaban suministros. Y ninguna de las dos encontró un poco de paz social hasta que cortaron toda relación con sus ex esposos, entonces ya declarados culpables.
Se dice, y con razón, que la Jasmine del último filme de Woody Allen (interpretada por Cate Blanchett) se inspira con muy poco disimulo en Ruth Madoff, esposa de Bernard Madoff, presidente de la firma de inversión que llevaba su nombre y autor del mayor fraude jamás llevado a cabo por una sola persona. Tanto Ruth como Jasmine son mujeres de orígenes modestos que, pese a no batir récords de ostentación, sí se escondieron de la realidad, como dice la periodista Juana Libedinsky en la edición española de Vanity Fair, “en el suave cachemir que las envolvía”. Ambas vieron cómo sus propias familias sucumbían, estafadas, a manos de sus maridos. Ambas se refugiaron en sus hermanas, de estatus más humildes, cuando la fiscalía cerró todos los grifos que, hasta entonces, les aportaban suministros. Y ninguna de las dos encontró un poco de paz social hasta que cortaron toda relación con sus ex esposos, entonces ya declarados culpables.
De la figura de Ruth Madoff ya han bebido exitosas obras de teatro como The commons of Pensacola e incluso uno de los personajes de la segunda temporada de la serie de televisión Damages, pero, sobre todo, beben esos ríos de tinta que todavía se preguntan si Ruth sabía o no sabía de los tejemanejes de su marido, y, en caso afirmativo, si su silencio es tan reprochable como el propio delito. Los vecinos de Ruth Madoff en Old Greenwich, la exclusiva zona de Nueva Inglaterra en la que reside, lo tienen claro: no la saludan. El cine de Woody Allen, eternamente centrado en la burguesía, no se ha detenido nunca demasiado en juzgar la conveniencia del estilo de vida de nadie. Pero hay una escena en Blue Jasmine que cubre el cupo: cuando Jasmine, durante una conversación en la que su marido discute con sus socios qué denominación dar a una sociedad para escapar mejor del fisco, les dice, muy divertida, a sus amigas: “¡Nunca le entiendo cuando habla de negocios!”.
Fotos: Goksan Ozman (cc) / Craig Duffy (cc) / Michael Fleshman (cc)




